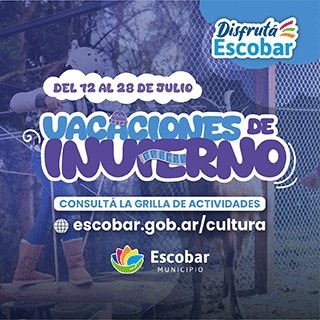En aquellos años había más tiempo para todo. Más tiempo para estar en casa, para salir, para leer, o para lo que sea. El barrio era apenas un salpicado de casitas modestas, unas por aquí, otras más allá, la otra más al fondo.
La metodología de expansión de la zona habitada eran los remates o loteos. Había dos inmobiliarias que por esta zona eran las más fuertes, una Kanmar y la otra Lucchetti. Esta última, según recuerdo, gracias a un pegadizo aviso radial, con dirección en Suipacha 58 de la Capital Federal. Estas empresas adquirían lotes grandes de terreno, los subdividían en parcelas de aproximadamente 300 metros cuadrados cada una y los vendían en cómodas cuotas, en plazos que podían llegar a los 120 meses o más aún.
Así se hizo mi barrio, así nació, así creció. Los nuevos habitantes eran miembros de las poderosas corrientes migratorias internas de esas épocas, que llegaban a Buenos Aires más que atraídos por esta, expulsados por la pobreza y la falta de expectativas en sus provincias de origen, e inclusive de países limítrofes. Fue así que se formaron las colonias de residentes: chaqueños, correntinos, santiagueños, tucumanos, paraguayos, uruguayos, etcétera.
La vida común en esos barrios se transformó en un maravilloso ejercicio de ensamble de culturas, que aún con ejes lingüísticos, religiosos, políticos y económicos similares, tenían una amplia y muy rica diversidad en cuanto a hábitos, rituales, usos y costumbres.
El gran ordenador de esas sociedades en formación era el trabajo. Así, cada uno, además de su origen geográfico, se reconocía por su oficio. El chaqueño, albañil; el tucumano, de la metalúrgica; el correntino, carpintero; el paraguayo, del almacén, etcétera. El origen y el oficio colocaban las piezas de ese magnífico rompecabezas humano cada una en su lugar. Se formaron aquellas barriadas, con historias cruzadas, engarzadas en la perla preciosa de la solidaridad entre vecinos y el ejercicio de la amistad.
El desarrollo urbanístico sobre el terreno a pagar en cuotas era, primero, el cerco que delimitaba la propiedad, pero casi siempre con la puerta abierta, casilla de madera al fondo con el bañito afuera, la bombita sapo y la sombra del catalco, del sauce llorón, o algunos álamos. Adelante, más rápido o más lento, vendría el replanteo y los cimientos de la casita de material.
Los sábados por la noche era baile, asado, truco y romance. Más de una vez terminado en batahola generalizada, contra alguna bandita de otro barrio cualquiera, tan igual a este que era lo mismo. El domingo la cita era la canchita, el campeonato relámpago donde el fútbol sin codificados, ni antenas satelitales, permitía un día de protagonismo, o los partidos entre todos, con equipos sin camiseta, que cambiaban jugadores entre ellos al terminar el primer tiempo si la elección no había sido pareja y el resultado le sacaba las ganas a los que ganaban y a los que perdían.
La anécdota que pinta este mundo sucedió un 25 de mayo, en la canchita ubicada en el terreno donde hoy se encuentra la delegación municipal.
Ese 25 había amanecido nublado, pero de a poco un sol perezoso se fue abriendo paso para entibiar la suerte de esos habitantes de la esperanza que son los trabajadores sin ínfulas.
En la canchita, que también servía de centro de reunión social, se había comido un locro y los muchachones, desde temprano, corrían detrás de la número cinco. A eso de las tres de la tarde, con el locro aún sin digerir y con el vino subiendo a la cabeza, llegó el momento del consabido solteros contra casados.
Una de las cuestiones centrales de esas jornadas de partido barrial es la pelota. Suele ocurrir, a veces, que hay muchos balones y pocos jugadores, y en otras ocasiones, estando los dos equipos listos para largar la justa, no aparece el “útil”, como decía un viejo relator de radio. Así era ese 25 de mayo, la única pelota que había era indigna de la fecha y del partido.
Los más pesados, en el mejor sentido de la palabra, del barrio estaban allí dispuestos a cruzarse en un entrevero memorable, pero para ello contaban solamente con una vieja pelota desgastada y con un “gajo” a medio descoser, lo que le otorgaba una forma ovoidal, por lo que lanzada contra el, de por sí desparejo, campo de juego, picaba con imprevisible destino, dejando desairados hasta a los caranchos que relojeaban desde arriba los restos que quedaban en la olla del locro, en competencia de amagues con los perros flacos que se relamían con las sobras.
Así estaba todo, casi decidiéndose los contendientes a largar el partido con ese balón infame cuando alguien dijo, como al pasar, “ahí viene Melendez”. Efectivamente, por la calle que sube desde la plaza hasta la ruta se acercaba ese chaqueño bajito, morocho, de nombre y apellido Ramón Galarza, operario de la fábrica Fate y al que todo el barrio llamaba Melendez, en honor a aquel majestuoso full back peruano que se lució en Boca como jugador y como persona.
Melendez, el del barrio, se parecía mucho al famoso, no solo era un grandioso número dos, que tranquilamente podría haber jugado en el fútbol profesional por su jerarquía, habilidad y técnica asombrosa, sino que además de ser bajito, morocho, hincha de Boca, hablaba muy poco y en voz baja. Humilde, respetuoso y siempre amable, jamás se le conoció un altercado con nadie y era sumamente respetado en el barrio. Aquel dia, si algo le faltaba para ganarse la consideración general, apareció trayendo bajo su brazo una reluciente pelota N°5.
– “Me la gané en una rifa en la fábrica”, dijo con su tonada y su modo.
– “¡¡¡Es una pintier!!!”, exclamó uno de los pibes
Y era nomás, esa joya reluciente que se veía por televisión cuando se jugaban los partidos de primera, perfectamente esférica, blanca, reluciente, con el olor a cuero intacto y sus octaedros fraguados en la costura invisible del hilo de cáñamo.
– “Una pintier”, volvieron a decir a coro un ramillete de pibes con los ojos desbordados por la emoción.
A punto estaban de acomodarse en la cancha para estrenar la pelota de los sueños cuando por detrás de uno de los arcos un hombre tambaleante llegó acomodándose las medias.
Conocido por todos, Moncho era lo que se puede decir, la antitesis de Melendez. Mal hablado y siempre dispuesto a la discusión y la pelea, teníia cuentas a saldar con más de uno, aunque la mayoría no le daba importancia a esa situación, pues todos sabían de su honestidad y sentido solidario, que nunca dijo que no a nadie que le pidiera una mano. También todos sabían que la bebida lo ponía mal y que era de difícil trato en ese estado. Quisieron convencerlo:
– Estamos completos Moncho, le dijo el tucumano Martín.
– Esperá Moncho, jugamos un tiempo cada uno (su compadre Salazar).
No hubo intentona que diera resultado y Moncho seguía parado en la mitad de la cancha, sin ninguna intención de salir.
– Que dale, – Que esperá, – Que compramos otro vino y que esto y lo otro. Nada daba resultado, hasta que el paraguayo Rosendo, un tipo de pocas pulgas que tenía enconos viejos para con él, le dijo con voz áspera y cortante:
– Pero tomátelas borracho, ¿no ves que no podes ni caminar? Y poniéndole la mano en el pecho le empujó suavemente, pero lo suficiente como para que Moncho se fuera de espaldas. Y a no ser por el cordobés Dani, que lo agarró de un brazo, se hubiera golpeado feo.
Ahí nomás se armó un revuelo, algunos gritos, enojos a favor, o en contra. Pero finalmente, entre los hijos, la mujer y los vecinos, lo llevaron hasta la puerta de su casa, justo frente a la canchita. El correntino se metió dentro de su casilla y todos pensaron que allí se acababa la cosa.
Se eligieron los jugadores y se armaron los dos equipos, la pelota fue al círculo central por primera vez en su vida.
A punto estaba de recibir el primer puntapié inicial, justamente de parte de Rosendo, en su condición de temible nueve, cuando un murmullo entró a la cancha, alargado en el uuhhh de las mujeres y críos que esperaban el partido.
Tras las voces, Moncho, corriendo como un poseído, prácticamente en un único y gigantesco tropiezo, irrumpió en el punto central al grito de “Si Moncho no juega, no jugás vos tampoco paraguayo”. Rosendo giró la cabeza y lo vio venirse encima. Con la pelota en la mano, intentó ponerse en guardia, pero en ese momento el sol, que le ganaba la disputa a las negras nubes, estalló en mil destellos, en la hoja de plata del puñal, que salió veloz y mortal, como la peor de las serpientes de la cintura del correntino.
“¡¡¡Nooooo, Monchooooooo!!!”. El alarido desgarrador enrojeció todas las gargantas, se oyeron llantos de chicos y ruegos de mujeres, pero nada detuvo a Moncho, su mano y el puñal, una sola cosa ya, se lanzaron como una flecha envenenada sobre la presa indefensa, Rosendo.
El día se puso helado, el aliento de todos se quedó petrificado y el horror se hizo presentir. Rosendo vio venir la estocada, solo atinó a cerrar los ojos y encomendarse a la Virgen de Caacupé. De nada sirvió. Sobre el silencio, el frío aplastó el aire y el puñal llegó brutal y certero a su destino triste.
La explosión se escuchó a dos cuadras. Después de la puñalada feroz, Moncho agarró el cuero reventado por el filo del metal y metiéndolo debajo de su brazo izquierdo, levantó su mano derecha, buscó a Melendez atrás de todos, cerca de su posición de número dos, y le dijo con esa tartamudez que le brotaba cuando se ponía nervioso: “Este que… perdoname che Melendez, la semana que viene te compro otra”. Y así fue que terminó la historia de la primera Pintier que llegó a mi barrio, la que murió virgen de partido alguno.
Autor: Jorge A. Derra