
Por Eduardo Tropeano
Aquella noche hacía un frío que cortaba las piedras. Algunos copos de nieve adornaban los árboles, cuyas hojas permanecían inmóviles, apenas iluminadas por la luz mortecina de alguna lámpara de aceite del alumbrado público; todo parecía como sacado de un antiguo retrato. No había viento, los negros nubarrones amenazaban desde la tarde, todo hacía prever una nevada. La escasa agua que el río Scerapótamo traía desde las cumbres del Aspromonte hacía oír su voz cantarina al abrirse paso por entre las piedras que alguna vez había arrastrado desde arriba.
Las chimeneas de las casas de Cinquefrondi humeaban. Muchos de los hombres permanecían aún en la taberna jugando naipes, mientras las mujeres terminaban de freír las zzíppuli, esos bollos de harina blanca mezclada con puré de papas o con harina de maíz y que llevan dentro un filete de anchoa o un trozo de stocco fish. Era Nochebuena, y el clima, el indicado para hacer de aquella, una blanca Navidad.
Doménico jugaba en una de las cantinas al “sotto e padrone” (Patrón y empleado). Habitualmente, jugaban por vasos de vino, pero aquella noche agregaban turrones, turrones de Navidad, esos de maní o de almendra, hechos de esa pasta blanca, dura, imposible de roer hasta por los más intrépidos dientes; pero deliciosos.
También jugaban por monedas y algunos apostaron las pocas que tenían y con lo único que podrían haber pasado la fiesta.
Corría el año 1948. Habían pasado tres desde la finalización de la segunda Guerra; sin embargo, en el sur de Italia, los jefes de familia no juntaban más que monedas y por el resto a arreglarse como se pudiera.
Doménico había ganado un turrón y siguió jugando con ése, mientras que el de la apuesta lo guardó en el bolsillo, previendo que era lo único que llevaría a su casa para armar la mesa de Nochebuena.
Durante el encarte, los jugadores y los que miraban mientras bebían un vaso de vino se lamentaban acerca de lo triste que eran las fiestas en esos años. Algunos se remitían a recordar esa efímera y liviana prosperidad que se vivió en un reducido período entre una y otra guerra; pero hacía ya tanto tiempo de ello, que parecía que lo normal era ese letargo en el que estaba sumida la mayor parte de Europa.
En ese tipo de encuentros siempre había alguien que tenía parientes en “la América” o “la Australia”. Como era de esperar, alguno hizo referencia acerca de la cantidad de carne que para las fiestas de fin de año se comía en la Argentina y sobre la abundancia en las comidas y los enseres.
Doménico creía responder con conocimiento de causa, ya que estuvo en ese país junto a su padre hacia 1920. “No sé si cambió ahora, pero cuando nosotros fuimos a la ‘Aryentina’, ni agua para beber teníamos, ni montañas para mirar”; pasaba de un tema al otro, jugaba y hablaba con los de atrás, estaba como alegre y sus ojos brillaban, todo producto del efecto de los dos o tres vasos de vino tinto que ya tenía en su haber.
Pero esa noche hablaron tanto en toda la taberna sobre los parientes de la Argentina y de otras naciones lejanas y, en general, todo tan benigno, prosperidad, abundancia, mucho trabajo y dinero, que Doménico, a pesar del mal recuerdo de aquel lejano viaje, comenzó a formarse una idea distinta de “la América”.
Esa noche la cantina cerraba a las veintidós. En ese momento, el dueño hizo un aviso de cierre, convidó a los parroquianos con un vaso de vino para brindar y finalmente los habitués se besaron en ambas mejillas, deseándose buenos augurios para la Nochebuena y para la Navidad.
Salieron del local todos juntos, pero enseguida se dispersaron, Doménico caminaba muy solitario hacia su casa. Vivía a cuatrocientos metros de allí, pero como estaba consciente de su mareo -digamos que en los umbrales de una borrachera- asumió que debía caminar despacio si no quería trastabillar en una esquina. De todas maneras, nadie lo miraba. El alumbrado público era muy precario y, a menudo, la llama de los faroles se le aparecía como borrosa. El hombre se subió la solapa del saco para resguardar su garganta del frío y lentamente enfiló hacia su casa con la alegría y la tristeza de llevar a la mesa navideña dos turrones, uno en cada bolsillo del saco. Y los llevaba apretados con sus manos, como con miedo de perderlos.
Mucho silencio rodeó su caminata, salvo que de tanto en tanto se escuchaba algún acorde musical, pero lejano. Tenía como una pequeña verruga en el medio de su mejilla izquierda. Como un acto inconsciente, raspó su cara con las uñas y notó sus dedos ensangrentados. Recordó que por la tarde se había afeitado con aquella filosa navaja de hoja alemana, haciendo sangrar la verruga y ahora removió la cascarilla.
Se detuvo debajo de un farol y miró su mano. Sí, era sangre. Y mientras frotaba dedos con dedos para limpiarlos, y con la misma mano trataba de limpiar su mejilla, la idea de la Argentina comenzó a invadirlo aun más. E intentaba recordar su estadía allí, hacía casi treinta años. Sintió un extraño escalofrío al rememorar la escupida que hizo cuando le dieron de probar ese raro te de verde hierba que se sorbía mediante una bombilla. Recordaba lo mal que los otros peones los habían tratado a él y a su padre en los galpones de las cosechas. Pero, sobre todo, el mareo no le permitía agudizar su memoria y no entendía bien por qué venían a su mente enormes ratones, roedores que en ese tamaño nunca había visto en Cinquefrondi, pero aparecían ahora al evocar la Argentina.
Estaba llegando a su casa y notaba al pequeño pueblo muy triste, apagado, silencioso. Y se tranquilizaba pensando que al menos allí no había ratones de aquel tamaño. También sabía que aún era temprano para la misa de gallo y que la gente no saldría a la calle hasta entonces.
No se ponía llave a la puerta, por lo que le fue fácil entrar en la casa. El no lo notó siquiera, pero en su saco reposaban algunos copos de nieve, los que enseguida se derritieron con el calor del fuego. Allí estaban todos, una poniendo la mesa, quien limpiando las sartenes de cobre de los restos de las frituras, otro atizando el brasero y echando más leña a la cocina de fundición, y María Immacolata comenzando a servir los platos.
En realidad, la pobreza deparaba humildes comidas que con el tiempo y en mejores épocas se convirtieron en verdaderos manjares.
Esa noche se comía papas con tuco de pescado y filetes de ese pez palo (stocco fish) que hacía las pobres delicias de aquellas fiestas.
Cuando Doménico entró en la casa todos quedaron mirándolo, casi paralizados. El se detuvo, los miró y, después de un buen rato, sacó los dos turrones del bolsillo. Algunos sonrieron, pero todos continuaron con el sencillo preparativo. El ritual de los turrones producto de los naipes se había convertido en el ceremonial de cada año.
A pesar de todo, la pobreza no los privaría de un panettone de maíz con pasas y fruta seca. También había higos que habían secado para ser comidos durante el invierno y nueces de la planta de las tierras que ellos trabajaban. Y, por supuesto, un licor áspero, que guardaban como el oro; y a esto se sumaban, ahora, dos turrones.
Después de cenar, y dejar preparada la mesa para después de la medianoche, las mujeres y el menor, Federico, se fueron a la iglesia Del Carmen a oír misa de Gallo.
En la casa quedaron Doménico y su hijo mayor, Francesco (Chicho), quien más tarde saldría a ver las bengalas que el municipio había preparado.
Doménico acercó su silla al brasero y mientras movía las cenizas con el atizador comenzó a mirar los pastores del pesebre; descascaradas figuras de yeso, algunas con los brazos rotos, otras manchadas de puro viejas.
No era de hablar mucho, pero el vino, la impotencia y la bronca escondidas en su ser lo hicieron largar un discurso. Armó un cigarrillo, cuyo horripilante humo de pura suerte no hizo estornudar al vetusto San José del establo, entonces comenzó. Hacía ademanes teatrales. Chicho estaba recostado en un sillón desvencijado, del cual quedaban a la vista algunos resortes. Medio dormido alcanzaba a escucharlo. Doménico empezó su monólogo y no terminó hasta que llegó el resto de la familia.
– ¡Cuanta pobreza! Cuanta pobreza…., mira sino esos pastores, ahhhh, parecen mendigos harapientos. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Ellos no se dan cuenta de la miseria, en cambio, nosotros tenemos calor, tenemos frío, tenemos hambre, nos falta ropa…
– Yo no tengo hambre, dijo Chicho en voz baja. Me iré luego a ver las bengalas.)
Doménico no era grandilocuente, pero esa noche hacía referencias, comparaciones, utilizaba algunas palabras que a veces resultaban elegantes, muy raro en él, pero quizás era el vino que estaba haciendo lo suyo.
– Sabe usted, por supuesto, que hace mucho fui con mi padre a la América, a la Aryentina (así como lo pronunciaba). Allá es otra cosa. Los trabajadores del campo, aún los más pobres, comen carne como animales. Y a la gente le pagan con dinero, no como hacen algunos acá que a los peones les dan aceite o naranjas o yo qué sé. Además, acá ustedes no tienen un futuro. ¿Tu qué vas hacer? ¿Vas a seguir juntando aceitunas? Tus hermanas… ¿se van a casar con un hombre rico? ¿Dónde lo encuentran acá? Los que viven allá tienen heladeras, como esa que hay en la cantina, allá la tienen las familias. Acá en Cinquefrondi tenemos que seguir enterrando la nieve para recoger el hielo en verano. Y las tierras… ¿Toda la vida le vamos a alquilar esas tierras a los Carrera? ¿Cómo podremos progresar así? Juntamos cien canastos de aceitunas y tenemos que darles cincuenta a ellos. Hacemos quinientos litros de vino y la mitad para ellos. ¡Y qué vino! Si ellos trabajaran la tierra, no tendrían esa uva malvasía o sangiovese como la que nosotros hacemos. ¿Y la uva zzibbibbo? ¡Qué pasas de uva obtenemos con esa uva! Tenemos que tener tierras propias, comprar tierras, comprar una casa, dejar de alquilar y de trabajar a medias. Así es imposible. Tus hermanas y tu madre no merecen esta vida, trabajan todo el día como burras. Lavan la ropa en el río, juntan leña en la montaña, recogen los tomates y hacen la salsa, crían las gallinas, matan las gallinas, entierran la nieve y desentierran el hielo, pisan la uva para hacer el vino, juntan aceitunas para nosotros y para otros patrones, cocinan, pero al final… ¿Qué tipo de vida es ésa? ¿Qué estamos haciendo aquí? En la Aryentina, en esa época no había una mujer en la cosecha, las mujeres les hacían la comida a los peones que estaban con la familia. La Aryentina es otra cosa, esto ya no es vida. Mira tú, solo un turrón pude comprar para la mesa de esta noche, y si no fuera que el otro lo gané jugando a los naipes, sólo ése hubiera traído y si lo hubiese perdido, no traía nada. Ustedes estaban esperando ese turrón cuando yo entré y se quedaron inmóviles al verme sin nada en las manos. ¿Se puede estar pendiente de un turrón? ¿Cómo puede ser que algo tan miserable como un turrón pueda tener tanto valor? ¿Cómo se puede estar esperando con ansias un turrón de mierda?
A pesar de sus palabras, el propio Doménico no estaba totalmente convencido de que en la Argentina se podía estar mejor, recordaba las agresiones verbales sufridas por él y su padre allí; sin embargo, sabía que debía buscar una salida y había que preparar el camino, al menos con las palabras.
– En la Aryentina están los parientes de mi mamá, ellos me ayudarán, seguro que me ayudarán.
Doménico no se daba cuenta de que durante ese tiempo había estado hablando solo, ya que Chicho se había quedado dormido. Sin embargo, despertó de golpe cuando llegaron su madre y sus hermanos. Especialmente por la ansiedad de saber que frente al municipio se iban a encender las bengalas. Immacolata le pidió a Chicho que llevara a Federico, pero aquel refunfuñó, porque en realidad, la salida era más que nada, para juntarse con sus amigos. Pero no salió enseguida, prefirió quedarse a comer los turrones y los higos secos antes de ir a la plaza. En la mesa se elogiaba lo exquisito de cada cosa. A Federico, el más joven, le negaban el licor. Doménico bebió sólo una copita. No comió nada, se sentó un rato a la mesa, pero enseguida se fue junto al brasero nuevamente. Y volvió a mirar esos pastores zaparrastrosos y recordaba además a aquellos peones también zaparrastrosos de la Argentina, pero se decía para él: “Aquel país tuvo que haber cambiado, dicen que está distinto, tiene que ser una salida”.
Cuando ya era tarde, y solo quedaban en pie él y su esposa María Immacolata, quien terminaba de acomodar la cocina, Doménico, ahora en todos sus cabales, casi sin resabio de alcohol, repitió para ella absolutamente todas las palabras que le había dicho a su hijo, pero esta vez sin teatralizar, con pausa, en voz baja, con el último cigarrillo en la boca. Sin ademanes. Con mucha propiedad y con una especie de resignación de la que se desprendía que no había otro camino. Que tarde o temprano debía ir a la Argentina para tratar de hacerse de unos pesos y volver para comprar tierras donde hacer la casa y cosechar sin otro patrón y sin otro socio que él mismo.
Su esposa le replicaba algunas cosas, y hasta le gritaba. Ella no quería que fuera; además, le recordaba que había hablado peste de aquel lejano viaje.
– Mira Mingo, me parece que esta noche tomaste vino de más en esa cantina. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Y aunque sea Navidad, hay mucho por hacer. Mucho trabajo en la tierra, por lo menos por la mañana, alguien se quedará haciendo la comida y el resto a juntar leña o lo que haya que hacer. Con todo el trabajo que hay acá… ¡¿Vas a irte a trabajar tan lejos?!
– Hay mucho trabajo acá, es cierto (respondió Doménico). Ve a cada rincón de la casa donde guardamos el dinero, cuéntalo todo y dime cuánto hay. Sólo monedas contarás. Y faltan dos, porque compré un turrón, el otro lo gané jugando. Y tienes razón (ahora gritaba) tomé vino, tomé vino. ¿Por qué tomé vino? Porque en la cantina los hombres hablaban de los parientes que tienen en la América o en la Australia (seguía gritando) y decían de la carne que allí se come, que se compran casas, tierras, que trabajan y les pagan dinero, por eso tomé vino, por eso bebí de más (se fue calmando al tiempo que tiró la colilla del cigarrillo al brasero en el que sólo quedaban cenizas sin fuego).
– Anda, acuéstate, anda (le dijo Immacolata), anda a dormir que seguramente mañana te acordarás nuevamente de esos enormes ratones americanos y te vas a olvidar de la Argentina.
Su esposa, empleaba cierto aire autoritario cuando se dirigía a los demás, sobre todo con su familia. Todavía quedaba en ella algún resabio de familia noble. Si bien no lo tenía muy claro, su madre le había dicho que sus antepasados por la rama paterna, los Albanese, habían sido personajes ilustres y que pertenecieron a la nobleza.
Y se apagó el farol, y los faroles de todas las casas cercanas. Y la crisis también obligaba al municipio a apagar el alumbrado público. Pocos minutos después de las bengalas, Cinquefrondi había quedado en total oscuridad.
Doménico no conciliaba el sueño, mientras que cada tanto oía pasar a algún trasnochado navideño que cantaba en la calle. La ausencia del alcohol le hizo recordar a los enormes ratones. Pero aún muy sobrio, pensó que no eran razón suficiente para dejar de ir. Pasaba por su cabeza la imagen de María Immacolata y sus cinco hijos trabajando de sol a sol, todos los días, y aún así, vivían racionalizando todo, no sobraba una moneda y no se vislumbraba en ese pueblo del sur de Italia ninguna esperanza de progreso. Había que ganar todos los días la lucha por la vida y, aún venciendo, cada día era una derrota. Immacolata, todavía dormida, no soportaba las vueltas que su esposo seguía dando en la cama. Doménico no soportaba esperar a que amaneciera. Se levantó a las cuatro de la madrugada, en penumbras se armó un cigarrillo. Lo tuvo sin encender en la boca, mientras luchaba para avivar el fuego en la cocina a leña. Raspó nuevamente su cara con las uñas y otra vez se dio cuenta que ensangrentó los dedos. Afuera, en la gélida pero serena madrugada, aún, algún trasnochado navideño pasaba por la calle cantando.



 A mediados del siglo pasado, un campesino italiano se debate entre el arraigo y un mejor horizonte en nuestro país. Por Eduardo Tropeano.
A mediados del siglo pasado, un campesino italiano se debate entre el arraigo y un mejor horizonte en nuestro país. Por Eduardo Tropeano.














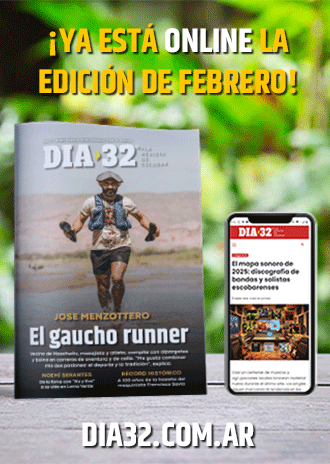











Ciao Michele, sono Eduardo, dall Racconto de La Aryentina, sono figlio di Antonio Tropeano e di Teresa Papasidero, due cinquefrondisi oggi morti, miei cuggini li sono gli Condó, Antonio ed Angelo (Carabinieri) e naltre Tropeanos. Bene un forte abraccio e ci parliamo
Mi spiace, ma non parlo lo spagnolo. Ho letto la traduzione di questo racconto. L’ho trovato bellissimo. Io sono orginario di Cinquefrondi, anche se non vivo più lì e questo racconto mi ha fatto capire il dolore dei nostri emigrati quando erano costretti a partire per un futuro migliore.
Grazie e Complimenti Edoardo